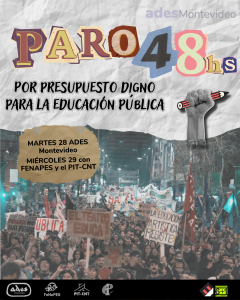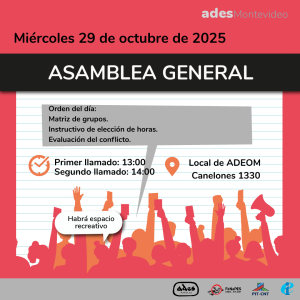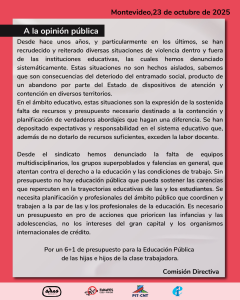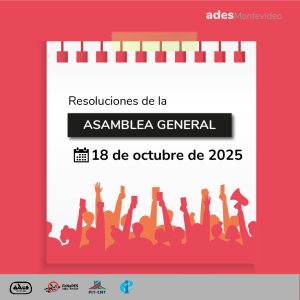Resulta realmente doloroso escuchar y leer a diario como, desde uno y otro lado, se han petrificado las opiniones con respecto a la situación de la educación en nuestro país. Es habitual oír, provenientes de los más diversos sectores sociales y políticos, críticas a la actuación docente, identificándose esta última como la primera y casi exclusiva causa de una educación en crisis. Por otro lado, los docentes, de los cuales formo parte, solemos caer, a veces ante el facilismo de los cuestionamientos anteriores, en el también fácil corporativismo de no ver nuestros errores. Nos atrincheramos en nuestras caparazones narcisistas e irreflexivas y la responsabilidad de este estado de situación se ve sólo en un sistema perverso, en la ineptitud o mala fe de los políticos, en conspiraciones internacionales de instituciones financieras, en factores sociales que escapan a nuestra acción. Pero como todo fenómeno social, las explicaciones suelen ser más complejas que los extremos maniqueos. Empecemos por un mea culpa. Es verdad, hay docentes que faltan, que descuidan sus clases, que planifican sus actividades pensando en aulas y alumnos de décadas pasadas. Hay docentes burócratas que toman esta profesión como un empleo administrativo cualquiera. Hay profesores que no están comprometidos o que han perdido ese compromiso. Bienvenidos a la realidad. Los docentes somos personas, por los que hay malos individuos como en cualquier otra actividad. No somos todos Robin Williams ni Sidney Poitier ni Whoopi Goldberg. Ahora. ¿Hay alguien que pueda creer que todos somos un desastre?, ¿qué el porcentaje de malos docentes indique una mayoría tal que explique todo esto? Quizá se hace necesario un sistema de evaluación mucho más riguroso, efectivo, técnico, elaborado por docentes (no por burócratas) que tenga en cuenta desempeños reales. No inspecciones esporádicas (hay docentes que hace 20 años no tiene una inspección), ni desactualizadas (las mismas son realizadas por profesores que hace años no pisan un salón de liceo de contexto crítico y que exigen determinadas cosas inaplicables en esos contextos) y que tampoco estén al servicio de las estadísticas (se exigen números de aprobación y no niveles de rendimiento o aprendizaje). Este sistema establece el ascenso de grado simplemente por antigüedad, por lo que el escalafón docente se arma de acuerdo al mérito de la vejez. Por lo tanto, los docentes con más años son los que eligen primero, eligiendo generalmente en bachillerato, donde una especie de «selección social» hace que lleguen los alumnos con menores problemas de conducta, de aprendizaje, económicos, etc. Algunos proponen que los liceos más problemáticos deben estar atendidos por los mejores docentes, con lo cual estoy de acuerdo, pero hablan de los docentes con más experiencia como los mejores, cuando claramente el ordenamiento escalafonario no está hecho de acuerdo a ese criterio.
Resulta realmente doloroso escuchar y leer a diario como, desde uno y otro lado, se han petrificado las opiniones con respecto a la situación de la educación en nuestro país. Es habitual oír, provenientes de los más diversos sectores sociales y políticos, críticas a la actuación docente, identificándose esta última como la primera y casi exclusiva causa de una educación en crisis. Por otro lado, los docentes, de los cuales formo parte, solemos caer, a veces ante el facilismo de los cuestionamientos anteriores, en el también fácil corporativismo de no ver nuestros errores. Nos atrincheramos en nuestras caparazones narcisistas e irreflexivas y la responsabilidad de este estado de situación se ve sólo en un sistema perverso, en la ineptitud o mala fe de los políticos, en conspiraciones internacionales de instituciones financieras, en factores sociales que escapan a nuestra acción. Pero como todo fenómeno social, las explicaciones suelen ser más complejas que los extremos maniqueos. Empecemos por un mea culpa. Es verdad, hay docentes que faltan, que descuidan sus clases, que planifican sus actividades pensando en aulas y alumnos de décadas pasadas. Hay docentes burócratas que toman esta profesión como un empleo administrativo cualquiera. Hay profesores que no están comprometidos o que han perdido ese compromiso. Bienvenidos a la realidad. Los docentes somos personas, por los que hay malos individuos como en cualquier otra actividad. No somos todos Robin Williams ni Sidney Poitier ni Whoopi Goldberg. Ahora. ¿Hay alguien que pueda creer que todos somos un desastre?, ¿qué el porcentaje de malos docentes indique una mayoría tal que explique todo esto? Quizá se hace necesario un sistema de evaluación mucho más riguroso, efectivo, técnico, elaborado por docentes (no por burócratas) que tenga en cuenta desempeños reales. No inspecciones esporádicas (hay docentes que hace 20 años no tiene una inspección), ni desactualizadas (las mismas son realizadas por profesores que hace años no pisan un salón de liceo de contexto crítico y que exigen determinadas cosas inaplicables en esos contextos) y que tampoco estén al servicio de las estadísticas (se exigen números de aprobación y no niveles de rendimiento o aprendizaje). Este sistema establece el ascenso de grado simplemente por antigüedad, por lo que el escalafón docente se arma de acuerdo al mérito de la vejez. Por lo tanto, los docentes con más años son los que eligen primero, eligiendo generalmente en bachillerato, donde una especie de «selección social» hace que lleguen los alumnos con menores problemas de conducta, de aprendizaje, económicos, etc. Algunos proponen que los liceos más problemáticos deben estar atendidos por los mejores docentes, con lo cual estoy de acuerdo, pero hablan de los docentes con más experiencia como los mejores, cuando claramente el ordenamiento escalafonario no está hecho de acuerdo a ese criterio.
¿Cuántos saben las condiciones en las que trabajamos? ¿Creen que es posible tener resultados con salones repletos de alumnos? El año pasado en el liceo 66 de La Teja había grupos de 46 alumnos. Esta realidad se repite en los liceos de contextos más desfavorecidos. ¿De qué inclusión se habla? ¿De qué equidad? ¿Cómo comparar estas instituciones con las privadas? En el liceo 38, también de La Teja y que es en el que trabajo, no sólo tenemos grupos muy poblados, sino dificultades edilicias que son una muestra también de lo que pasa en el resto de Montevideo o el país. A modo de ejemplo, en el liceo se implementa el plan PIU, ese sistema de clases de apoyo, de seguimiento para alumnos con dificultades de aprendizaje. Al mismo concurren alumnos que deben quedarse o venir a contraturno. Debemos trabajar con por lo menos 10 alumnos a la vez. La mayoría de las veces somos varios los profesores tutores trabajando al mismo tiempo. Esto hace que tengamos que andar recorriendo todo el edificio en búsqueda de espacios para poder trabajar, muchos de ellos inadecuados para la tarea. Al exterior sale promocionado un plan como una idea brillante, claro que no existen condiciones materiales para llevarlo a cabo de la mejor forma. Mucho se ha hablado de las pruebas pisa. ¿Alguien se ha cuestionado la responsabilidad de la escuela en estos resultados? Tal vez le esté tirando el fardo, o algo del mismo a los colegas maestros, pero parece que la escuela de tiempo completo, tan promocionada, es intocable. Los alumnos llegan al liceo sin el manejo mínimo aceptable del lenguaje. ¿Qué aprendizaje es posible sin esta herramienta? El lenguaje es la forma en que aprendemos, aprehendemos y transmitimos el mundo que nos rodea, el lenguaje estructura el pensamiento. No hay conocimiento posible sin la lengua, por más ceibalitas que repartamos, sino no se maneja el código lingüístico, la computadora se transforma en un facebook o en un chat llenos de «tas» «q» y «:(«. Me dirán que se podrá aprovechar la tecnología para mejorar este aspecto. ¿Cómo, si primero se reparten las computadoras para la prensa y la tribuna y después se implementan cursillos con poca o nula aplicabilidad? Personalmente creo que hasta que el lenguaje siga sin ser una verdadera prioridad no tendremos buenos resultados. Ni siquiera en el área técnica o científica que tanto se quiere incentivar. ¿O acaso los técnicos y los científicos no leen? El tema da para mucho más. Tampoco llegan al liceo con los conocimientos matemáticos básicos, ni con las elementales normas de conducta. Insisto: ¡Cuarenta y seis alumnos por salón! Súmesele los problemas que arrastran de sus hogares, las situaciones inhumanas en las que viven. Si la gente supiera las historias que tenemos que escuchar, y peor, las situaciones que adolescentes de doce, trece, catorce años tienen que soportar a diario, se espantarían más que con las noticias policiales o las matanzas en Libia. Multiempleo, corridas de una institución a otra, mala alimentación, malas condiciones de trabajo, superpoblación estudiantil, comprobación de magros resultados, crítica social constante, cientos de horas extras no pagas dedicadas a la planificación, estudio, corrección de trabajos, más la problemáticas de todo el mundo, familias, alquileres, etc. Sería interesante que revisarán, los que tanto hablan de ausentismo docente, cuántas de estas faltas se deben a licencias médicas relacionados con depresión, síndrome de burnout, problemas del aparato fonador, etc. ¿Y el tiempo para la actualización? Son tantos los problemas y tan pocas las soluciones planteadas.
Educación desactualizada, que no mira al mercado, al mundo del trabajo, que no tiene en cuenta las necesidades del alumno. La educación debe ser algo en continua revisión, es probable que en este punto estemos fallando, pero, ¿qué alumnos queremos formar? ¿Un empleado, una pieza de un engranaje, un mero reparador de cosas, un traductor? ¿Un alumno que se adapte a un mercado siempre cambiante o que sea capaz adaptar la economía a las necesidades humanas? ¿Dónde está el ser humano en un proyecto de este tipo? ¿Dónde la creatividad, la imaginación, el razonamiento crítico indispensable también para el pensamiento científico, para el avance técnico? Claro que es fundamental atender las prioridades de personas que necesitan alimentarse y sostener una familia, pero, ¿es contradictorio, con la formación técnica o científica una formación cultural más amplia? ¿Es necesaria esta deshumanización?
Ahora se habla de pagar a los estudiantes. Asistencialismo una vez más. Con estas medidas también estamos educando. Estamos enseñando a despreciar el valor del conocimiento, el valor de la superación personal, de la lucha por modificar la situación propia y colectiva. El mundo se vuelve un escenario donde las personas, simples actores diría Shakespeare, esperan que el estado deus ex machina resuelva todos sus problemas. El adolescente se transforma en un negocio para los padres, en un medio de sustento; en un problema que hay que mantener encerrado para el gobierno, el docente en un agente de retén, la institución, y perdón el lugar común, en una guardería. El mundo (por lo menos nuestro pequeño mundo) es o se volverá lo que el dramaturgo inglés hacía decir a uno de sus personajes, «un cuento contado por un idiota», claro que nadie será lo suficientemente crítico e inteligente como para darse cuenta y todos habremos olvidado ya a Shakespeare, pero sabremos apretar tuercas y hablar inglés desde un call center. Ojalá me equivoque.
Rafael Fernández Pimienta
Marzo de 2011